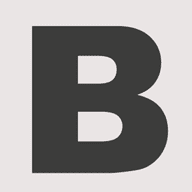Reponiendo delirios de regista sin sentido, aquí, entre mis archivos, encontré este Hamlet que la Ópera de París nos infligió: ¿es este el conjuro con el que transmutan una obra maestra en un dispar tan insípido que hasta el más paciente espectador torcería el gesto? ¿Cómo consiguen, con esa destreza casi admirable, despojar a una joya del repertorio francés de su esplendor y reducirla a una sombra que ni el público ni la crítica internacional pueden contemplar sin un suspiro de engaño? Es una pena, no por la tristeza de Hamlet, sino por la facilidad con que la Ópera de París dilapida lo sublime a favor de lo mediocre.
Tuvieron el acierto de convocar a Lisette Oropesa, cuya voz podría resucitar a los muertos, y a Ludovic Tézier, un barítono tan imponente que su mera sombra basta para llenar un teatro. Añadieron a Pierre Dumoussaud, un director joven que aún no ha aprendido a temer el fracaso, y un puñado de secundarios que, milagrosamente, no desentonan. Hasta ahí, uno podría haber soñado con algo decente. Pero no, temerosos de que la excelencia les rozara por error, llamaron a Krzysztof Warlikowski —o «Lacagowski», como lo rebautizo, ese eterno niño prodigio que lleva veinte años confundiendo la provocación con el aburrimiento—. ¿El resultado? Un fiasco tan predecible que hasta el apuntador se durmió.
Warlikowski, con la originalidad de un loro viejo, planta la acción en una residencia de ancianos, porque nada grita «genio teatral» como un coro de arrugas y muletas. La dirección de actores es tan desastrosa que parece un sabotaje deliberado: los cantantes vagan como almas en pena, probablemente buscando el guion que nadie les dio. Lisette Oropesa, esa reina lírica capaz de arrancar lágrimas al mismísimo diablo, queda sepultada bajo un enjambre de figurantes y bailarines que zumban como mosquitos, ahogando sus agudos celestiales y sus coloraturas de cristal. Su gran escena, que debería ser un éxtasis vocal, se convierte en una pantomima grotesca, con vestimentas que parecen robadas de un circo en quiebra y gestos tan naturales como un maniquí con hipo.
Ludovic Tézier, mientras tanto, irrumpe con su voz de toro bravo y una intensidad que aplastaría a un elefante, ideal para un personaje que exige la sutileza de una brisa. Su dicción, digna de un vendedor de pescado en plena faena, destroza cualquier atisbo de evolución dramática. Es un crimen ver a un titán vocal reducido a gritar como si estuviera en un melodrama de taberna, todo por culpa de una puesta en escena que parece odiar a sus propios cantantes.
No todo es un naufragio absoluto, supongo. Frédéric Caton y Julien Henric, como Horatio y Marcellus, brillan como faros en esta tormenta de ineptitud, demostrando que el talento puede florecer incluso en terreno árido. Julien Behr, como Laertes, cumple sin pena ni gloria, lo cual ya es un triunfo aquí. Pero Clive Bayley, como espectro, ofrece una actuación tan floja que uno se pregunta si es un espíritu o solo un eco de su propia irrelevancia.
Pierre Dumoussaud, bendito mar, salva lo que puede con una batuta que domina a la orquesta como un dominador de leones. Los músicos cantan, respiran y matizan, evitando que las voces sean devoradas por el caos. El coro, con su textura de seda y acero, es lo único que merece un aplauso sin ironía.
En fin, este Hamlet es un circo donde la música lucha por no ahogarse en el lodazal de una regie que confunde lo audaz con lo estúpido. Vayan por Oropesa y la orquesta, y tapen los ojos ante el resto; en la Ópera de París, las puestas en escena mueren, pero la vulgaridad reina eternamente.