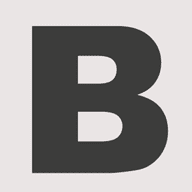Buenos Aires, Argentina, transmisión streaming 13/12/2025. Andrea Chénier de Umberto Giordano es, sin duda, un festín para los devotos de la ópera que aún conservan el gusto por el exceso vocal sin remilgos: un altar pagano erigido a la glottide heroica, donde los tenores reinan como semidioses y las melodías brotan con la profusión de un viñedo en vendimia tardía. No es para extrañar que sus fieles —esos tenores en particular, con su vanidad tan justificada— la idolatren; aquí, las frases melódicas se multiplican como conejos en un huerto descuidado, una gran idea orquestal asomando en el fondo solo para ser desbancada con desdén por otra aún más ostentosa. El tenor, ese eterno ególatra, se regodea con un aria solista por acto —heroica, lírica, reflexiva, como si el compositor temiera que el público olvidara su existencia—. El barítono y la soprano, no menos ambiciosos, vierten en sus páginas estelares un torrente de lágrimas, sangre y entrañas que mancha las tablas con un patetismo calculado. La trama, anclada en la guillotina histórica de la Revolución Francesa, se sostiene con la solidez de un libelo bien tramado: instructiva sin pedantería, y salpicada de duelos verbales que escalan hacia un finale de doble decapitación, rematado por si bemoles agudos que elevan a los amantes al éxtasis —o al ridículo, según el oído del oyente.
Exento de las melancolías de quien oyó a Tucker o Corelli en carne y hueso —yo, afortunadamente, pertenezco a la generación de los streams y las decepciones digitales—, recibí la alineación de 2025 —Piotr Beczala, Sonya Yoncheva e Igor Golovatenko— con un escepticismo templado por la esperanza. Golovatenko irrumpió en el primer acto con la filípica de Gérard contra la nobleza podrida: un bramido estentóreo, lacerante, que vibró con la vitalidad de un joven revolucionario —o al menos, de uno que finge no haber cumplido cuarenta—. Mantuvo el pulso con esa crudeza sin filtros que Giordano premia, aunque sus vocales, menos redondas e italianizantes de lo que el verismo exige, y su dinámica errática como un pulso febril, recordaran que la perfección es un lujo burgués. Su «Nemico della patria» en el acto III mereció ovación: un tour de force que transformó la súbita piedad de Gérard —de verdugo a mártir— en algo casi creíble, un arrepentimiento que el barítono vendió con la convicción de un vendedor de indulgencias. Un Gérard que muerde, en vez de ladrar al vacío. Yoncheva, ay, es un enigma envuelto en humo vocal. Sus saltos de registro, vibrato caprichoso y un timbre erosionado —quizá magnificados por la traidora acústica de la transmisión— la convierten en una Maddalena que susurra secretos en lugar de gritarlos. La partitura la confina al medio registro hasta los estallidos del acto III y el dúo final, donde su voz ahumada —evocando divas de acetato Cetra, aquellas reliquias polvorientas— frasea con un estilo que roza la nobleza, si no la juventud. Escénicamente, es un poema: rostro y cuerpo que destilan pathos, ataviada con una esplendidez que disimula las grietas. En «La mamma morta», la narración susurrada impacta con una hollow elegancia, aunque hueca como un eco en cripta; el clímax, cauto y algo mustio —optando por agudos opcionales en un remate de diva de salón, en vez de bucear en graves wagnerianos—, deja un regusto a potencial no cumplido. Los si bemoles de «Vicino a te» suenan seguros, metálicos como monedas falsas. A sus 44 años, Yoncheva maniobra con la astucia de una cortesana envejecida: empuje tenaz sobre un tono quebradizo, sin reservas para florituras. En el teatro, esa fragilidad se vuelve virtud, un vulnerabilidad que enternece; micrófono mediante, sin su magnetismo visual, se reduce a un suspiro nostálgico.

Mas el verismo vive del tenor, y Beczala —casi sexagenario para fin de año— fue un Chénier de refinada insolencia: presencia vocal y física que irradia, pese a un arranque seco que se evaporó en el «Improvviso» del acto I. «Colpito qui m’avete… Un dì all’azzurro spazio» germinó lírico para erigirse en clímax declamatorio, un desafío lanzado con la gracia de quien sabe que el público ya es suyo. «Come un bel dì di maggio» desveló su bel canto pulido: anillo argénteo y dorado calorío, forjados en liras más suaves, ahora teñidos de heroísmo sin bramidos vulgares. Musical hasta la médula, nunca gritando como un tenor de pacotilla ni escatimando potencia, Beczala posa escénicamente con la apostura de un dandy guillotinado. Bendita sea la transmisión HD del que uno puede ver en directo: al menos, el mundo podrá fingir que aún hay tenores que importan (la tienen completa para disfrutra en este critica).

Los secundarios prometen: debuts frescos de Siphokazi Molteno y Guriy Gurev como Bersi y Roucher, chispas en la pólvora. Nancy Fabiola Herrera cumple con la Condesa di Coigny sin desentonar, un eco aristocrático que no eleva ni hunde, solo ocupa espacio con una mediocridad que roza lo «ridiculo» para el rol.. Brenton Ryan, sinuoso Incroyable, esquiva el nasalismo endémico con una malicia bien templada. Oleysia Petrova infunde a Madelon en el tribunal del acto III una dignidad patética que eleva la escena de lo grotesco a lo trágico —un oasis en el mar de caricaturas—. Maurizio Mauro, rasposo como Mathieu, encaja en su rudeza: ¿acaso no es Mathieu un tipo tosco por diseño?
El foso, empero, corona la noche: Daniele Rustioni, el invitado principal novato, desplegó aquí más astucia que en su Mozart reciente —donde parecía un turista perdido en Viena—. Con devoción por esta joya verista, se deleitó en su orquestación febril y matices dramáticos, cediendo a los cantantes el oxígeno preciso para no ahogarse. Evocó a los patriarcas italianos —Gavazzeni, Serafin— con una orquesta que respondió impecable, como un ejército disciplinado en la Bastilla.
No, estos no son los Corelli, Tebaldi o Bastianini que hacían temblar los palcos: faltan el fulgor y la italianidad que el verismo mendiga. Pero poseen el suficiente veneno vocal y dramático, el compromiso fingido como sincero, para que la partitura no se desmorone. Cantan en su apogeo relativo, tejiendo un pathos que conmueve sin abrumar. Beczala, en suma, es el Chénier de nuestra era descreída: estelar, sí, pero con el barniz de la veteranía que nos recuerda nuestra propia decadencia. La producción, ese armazón endeble, no obstruye ni ilumina; simplemente, existe. Rustioni la eleva a lo verosímil, y la velada discurre con un placer culpable.
Andrea Chénier, pues, no ha muerto: sobrevive en este siglo descreído como un relicto guillotinado pero parlante.La MET la despacha con una gracia postiza, probando que el verismo aún puede morder —suavemente, con refinamiento— el alma hastiada. No invoquemos espectros; basta con esta resurrección tibia para fingir que el fuego sigue ardiendo.